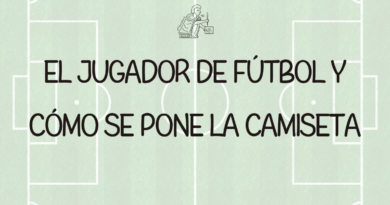CUENTO
Un día del año de gracia de 1805 Sor María Clara, monja de las carmelitas descalzas llamadas las Teresitas por su devoción a Sta. Teresa de Ávila, recibió desconcertada, en Querétaro. la orden de sor María Bárbara, madre superiora de su convento, de que tenía que hacer un bordado de la imagen de la virgen de Guadalupe, para obsequiar al padre Miguel Hidalgo y Costilla, quien próximamente daría la misa de consagración de la iglesia de San Felipe Neri.
– Perdón, madre- repuso la joven desconcertada – ¿La imagen del Tepeyac?
Sor María Bárbara la fulminó con la mirada. Pero al observar los rasgos juveniles e ingenuos de la novicia suspiró como para inhalar paciencia y le aclaró:
– Si hija, la Virgen de Guadalupe, nuestra señora en su advocación americana. El padre Miguel Hidalgo es famoso por ser devoto de esa imagen milagrosa, como millones de novohispanos y pronto vendrá a Querétaro, para oficiar la misa de dedicación del nuevo templo.
¡Cuántas noches de sueño intranquilo tuvo Sor María Clara a partir de esta orden!
Desde luego, sabía que había sido elegida por su notoria habilidad en el bordado. Aun así, para alguien tan joven era confuso ese desfile de imágenes de varias edades, con atavíos distintos, con Niño o sin él. Y como todos los novohispanos no era ajena a la rivalidad que párrocos de diferentes órdenes y jerarquías se habían empeñado en crear en torno a dos de las advocaciones.
Tan le preocupaba este asunto que una noche soñó que salía al patio del convento y ahí, en aquel jardín interno, era sorprendida por la presencia quieta de un sinfín de señoras, bañadas por una luz difusa, que al acercarse le asombraron por sus rasgos tan similares y a la vez tan distintos.
El jardín exhalaba fragancia de rosas y había una claridad serena. como la luna llena que lucía silenciosa en el firmamento. Entonces supo, con esa certeza que se da en los sueños, que se hallaba frente a las diferentes advocaciones de Nuestra Señora. Unas llevaban manto azul, otras blanco, rojo o café. Otras tenían rasgos orientales o negros.
Todas eran hermosas y con una mirada dulce, intensa, llena de un amor temible por sobrenatural. Era como si aquellas miradas contuvieran la eternidad. Ojos milenarios pensó.
Sor Clara caminaba ya hacia una, ya hacia la otra, mientras la luminosidad de la luna parecía seguirla, notando también en cada una sus manos, sus manos siempre generosas, colocadas en actitud de dar, de orar, consolar o acariciar. De pronto estuvo frente a la virgen de los Remedios, tan dulce y pálida, con sus hermosos rasgos que le recordaban a su joven madre, muerta cuando ella era muy pequeña. Luego sus pasos titubeantes la llevaron frente a la virgen de Guadalupe, cuya piel morena le hizo pensar en Citlalli, su nana querida. Pero la mirada de la Señora era especial, llena de fuerza y comprensión total, y se sentía como una caricia anhelada desde siempre.
Clara sintió como si se hallara frente a su madre, a quien había extrañado desde siempre. Por un lado, su corazón bailaba de gozo y por el otro sus lágrimas fluían suavemente, por tanta soledad contenida durante años. La Señora poseía la belleza de cientos, miles de estrellas, y también la tibia calidez de un sol temprano, cómo en el origen de la vida, y su mirada fija en ella la llenó de una dulzura extraña, intensa y dulce que le dio el valor para preguntar: “¿Por qué tú, Madre ¿por qué tú?”
La virgen sonrío levemente levantando su mano llena de gracia y señalando a las otras visiones, que una a una se acercaron y se fundieron con su imagen. “¡Son una y la misma!”, comprendió la monja en una especie de revelación. Pero al mirarla con devoción advirtió de nuevo su piel morena, como la tierra que pisaban, unida a rasgos que sin embargo parecían tan europeos como los suyos, como los de su madre terrenal.
Lo supo entonces, sólo ella podría cerrar la brecha abierta por la Conquista, porque sólo alguien como Ella podía amar a las dos razas en pugna, sintiéndolos a todos como hijos suyos y mostrándoles el camino de la reconciliación.
Nuestra Madre, conocida ya de antaño por las razas originarias como Matlalcueyatl, Xiloen, Tonatzin. Coatlicue; aceptada y venerada por los conquistadores y sus descendientes como Guadalupe, la virgen que antaño se apareció en Extremadura. Sólo ella podía cicatrizar las heridas antiguas y unir rostros y corazones tan dispares.
Entonces ya no dudo, día tras día, aguja y dedal, con hilos de colores, y también plateados y dorados, fueron formando no sólo la imagen de la guadalupana, sino también pequeños recuadros en los que se veía la saga que Juan Diego, el Señor Cuauhtlatoatzin, tuvo que atravesar para ser creído. Ella sentía que por sus dedos fluía una especie de energía luminosa que iba formando aquella historia, pero sobre todo la dulce imagen de Guadalupe, la morenita del Tepeyac.
Cuando de lejos contempló a Sor María Bárbara, entregando el resultado de la magia de sus dedos, pudo ver como la alegría iluminaba el rostro de aquel anciano sacerdote de ojos verdes y por un instante le pareció ver que un fulgor extraño, nacido del bordado, bañaba al hombre de la cabeza a los pies.
Años después, en 1810, el día que en Dolores aquel cura llamó al pueblo a la rebeldía, antes de salir de su iglesia entró a su cuarto, se despojó de sus ropas, de uno de los cajones de su mesilla de noche tomó aquel bordado, lo colocó sobre su pecho, a manera de peto, lo sujetó con alfileres a su ropa interior, se cubrió con una media sotana, se puso la botas y salió a montar al caballo que lo llevaría por todo el Bajío.
En cada batalla, el ritual de colocarse aquella imagen en el peto para salir al combate no varió, hasta la noche en que, prisionero en Chihuahua, supo que iba a ser fusilado la mañana siguiente. Entonces se quitó el bordado del pecho y entregándolo en mano, dijo así a su gentil carcelero:
“Esta Señora me ha acompañado en todas mis batallas, es tiempo de que vuelva a las manos prodigiosas que elaboraron esta bendita tela para mí, por favor, encárguese de que sea regresado a las monjas teresitas en Querétaro”. Y fue así como la virgen bordada por manos piadosas emprendió el viaje de retorno.